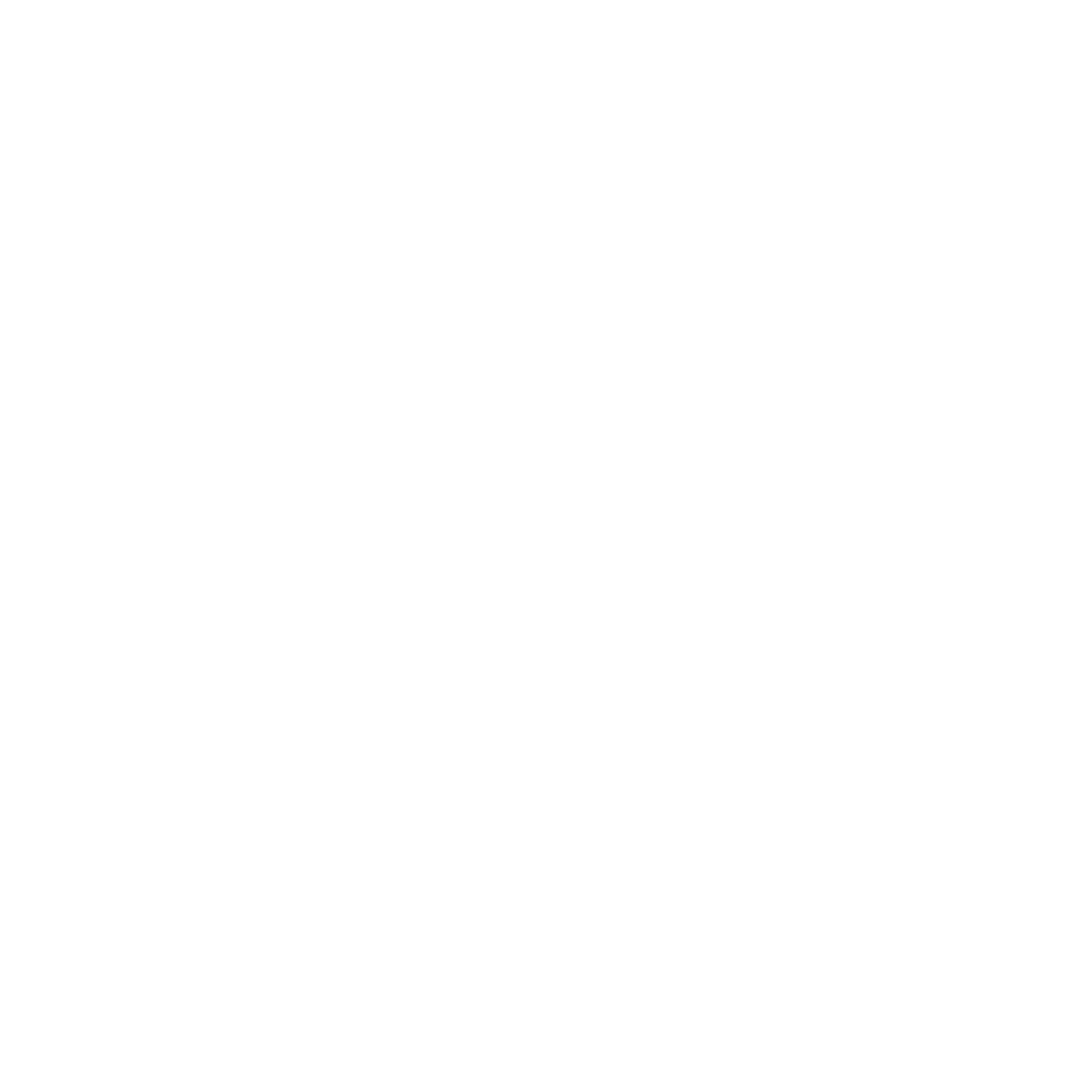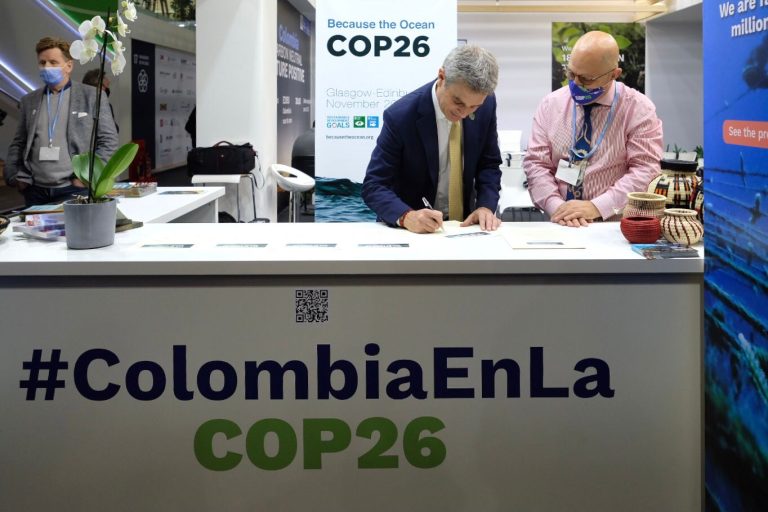Abejas sin aguijón: conservación sostenible del pueblo asháninka
En la Amazonía peruana, el pueblo asháninka ha convertido el manejo tradicional de abejas sin aguijón en una poderosa herramienta para la sostenibilidad ambiental y la regeneración de los ecosistemas.
Un reciente estudio reveló cómo estas comunidades indígenas conservan la biodiversidad mientras promueven una agricultura resiliente y armoniosa con la naturaleza.
Lee también: Reporte: «América Latina necesita $99.000 millones anuales para su desarrollo sostenible»
Las abejas sin aguijón como guardianas del bosque
Las abejas sin aguijón, conocidas como Meliponas, representan más del 80% de los polinizadores del bosque amazónico. Son especies nativas que no pican, lo que las hace ideales para el manejo comunitario y cultural de la biodiversidad.
El conocimiento ecológico tradicional (CET) de los asháninka ha permitido su manejo sostenible, destacando especies como Melipona eburnea y Tetragonisca angustula, criadas en regiones como Marontoari (Cusco) y Pichiquia (Junín).
Gracias a técnicas como el uso de colmenas naturales y la recolección de miel sin talar árboles, se protege tanto a las colonias como al ecosistema.
Estas prácticas ancestrales fortalecen la conexión entre cultura y naturaleza, fomentando un modelo de conservación basado en el respeto por los recursos y la regeneración continua de los bosques.

Valor medicinal y espiritual de la miel
La miel de abejas sin aguijón es mucho más que un alimento: es una medicina natural profundamente integrada en la vida cultural asháninka. Se utiliza para tratar resfriados, heridas y afecciones respiratorias, y se combina con plantas medicinales como la uña de gato y el matico.
Además, esta miel se emplea en rituales espirituales que refuerzan la visión indígena de equilibrio con el entorno. Para los asháninka, estas abejas son seres sagrados que reflejan la salud del bosque.
“A través de la polinización, estas abejas contribuyen al flujo genético del bosque, la diversidad, la salud del ecosistema y la producción de alimentos”, señaló a Infobae César Delgado, del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.
Lee también: Un triunfo para la biodiversidad: Bolivia asegura la protección del jaguar
Prácticas sostenibles frente a desafíos ambientales
Las comunidades implementan prácticas que reflejan un alto conocimiento ecológico. Usan frutas como la chonkorina como colmenas y sellan cavidades en troncos para conservar hábitats naturales. Además, aplican técnicas de control natural de plagas, como el uso de ceniza, evitando pesticidas o productos químicos.
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú (SERNANP) ha promovido el uso de colmenas racionales para mejorar la producción de miel sin comprometer el entorno.
A pesar de estos esfuerzos, los meliponicultores enfrentan retos como el cambio climático, la deforestación y la falta de apoyo técnico continuo.
Ciencia y saber ancestral: una alianza clave
La protección de las abejas sin aguijón también requiere el reconocimiento del conocimiento indígena por parte de la ciencia moderna.
Investigadores como la Dra. Rosa Vásquez Espinoza, de Amazon Research International, destacan que documentar estas prácticas es esencial para fundamentar políticas públicas de conservación.
El estudio resalta que las comunidades asháninka incluso reconocen abejas cuya miel puede ser tóxica, lo que muestra su profunda comprensión de los ecosistemas locales.
Un modelo para el futuro de la sostenibilidad
La labor del pueblo asháninka con las abejas sin aguijón constituye un modelo replicable de conservación biocultural.
Su enfoque intergeneracional y sostenible contribuye a preservar no solo especies polinizadoras vitales, sino también una relación ancestral con el territorio.
Integrar estos saberes en los programas de conservación será clave para proteger la Amazonía y promover un desarrollo verdaderamente sostenible.