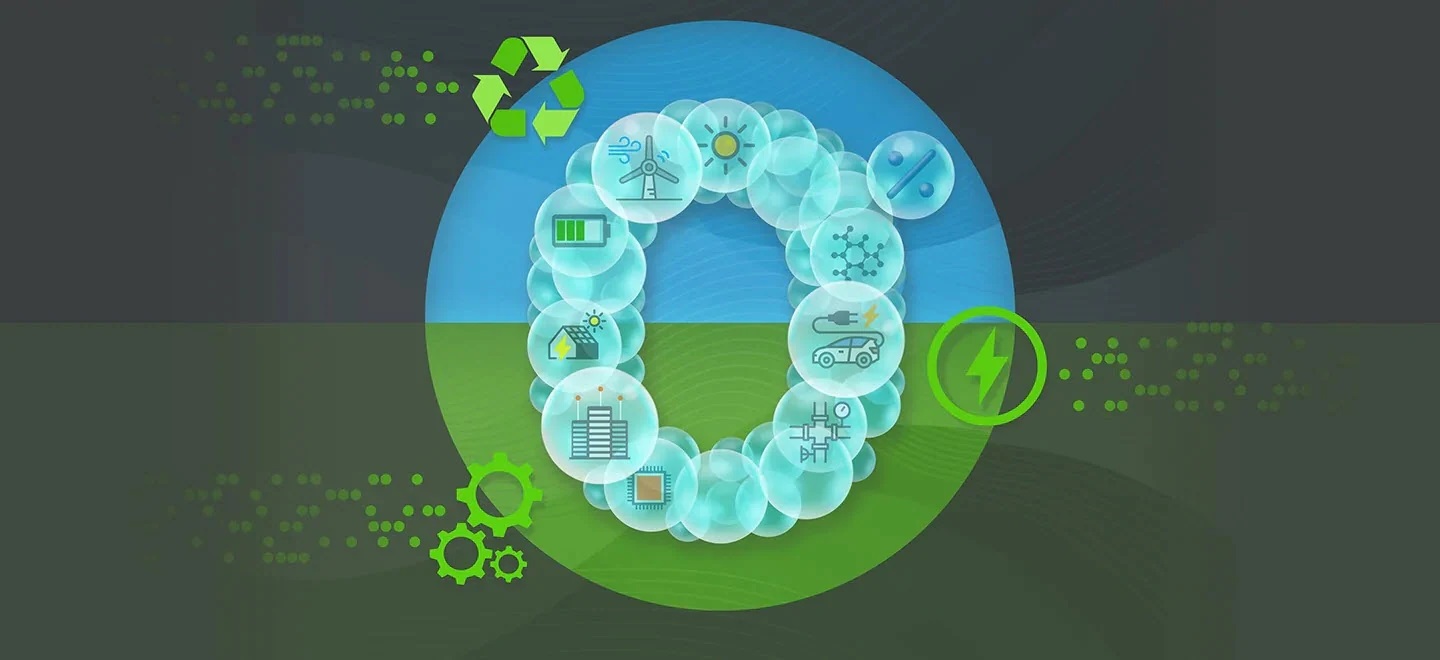Opinión | «Descarbonización: No hay tiempo que perder»
«Necesitaremos más energía para mantener nuestro estilo de vida y proporcionar una vida decente a los grandes contingentes de personas que aún viven con muy poco. Vivir en un mundo más civilizado exige más energía, más inversiones y mayores costos, no menos.
Antes del automóvil, las personas y las mercancías se transportaban en carros o a caballo. Trate de imaginar esa época en una gran y rica ciudad norteamericana, o incluso europea, con miles de caballos y mulas en circulación.
Piense en la acumulación de excrementos en las calles. La logística y mano de obra necesarias para recoger, tratar, transportar y eliminar la enorme cantidad de estiércol, por no hablar del mal olor y los problemas y costos de salud pública.
En este contexto, el automóvil aparece como una gran solución. Primero a vapor, luego a gas y después a gasolina.
Ante los constantes accidentes mortales y los efectos de la contaminación que estresaban a la sanidad pública, los organismos reguladores empezaron a exigir la instalación de cinturones de seguridad, frenos de disco (más tarde ABS), dirección asistida, etc.
A raíz de los movimientos ecologistas y como respuesta a los problemas respiratorios y a la constante niebla contaminante de las grandes ciudades, se exige la instalación de catalizadores para el control de gases en los vehículos, sistemas para mejorar la combustión, inyección electrónica, etanol, biodiésel, etc.
Retrocedamos en el tiempo y pensemos en cómo los habitantes de las ciudades se ocupaban de los residuos domésticos. Los que se levantaban temprano para ir a trabajar tenían que esquivar los chorros arrojados por las ventanas de las calles secundarias, cuando no a la intemperie en las calles principales.
Las exigencias de la vida civilizada requerían una intervención reguladora y fuertes inversiones públicas en sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas. Y se impusieron multas a quienes insistían en arrojar sus residuos domésticos en espacios públicos.
Lo mismo ocurrió con los residuos domésticos. Hoy, los habitantes de las ciudades pagan por la recogida, el tratamiento y la eliminación de las basuras en grandes operaciones logísticas que movilizan recursos millonarios en los grandes centros.
También te puede interesar:Brasil y Noruega reafirman asociación bilateral sobre clima y bosques
Un mundo de transiciones
Mientras los humanos vivíamos errantes como carroñeros y cazadores, y luego en pequeños asentamientos campesinos, estas normas, regulaciones y costos eran inaplicables.
A medida que nos trasladábamos a las grandes ciudades, las normas medioambientales y de convivencia exigían más inversión, más costos, es decir, todo este aparato organizativo aumentaba en realidad los gastos domésticos. Así que parte del rendimiento económico de nuestro trabajo pasó a dedicarse a cubrir gastos relacionados con vivir de forma civilizada.
Ha habido muchas transiciones en el pasado, con sus cambios en el estilo de vida de las personas, sus preocupaciones, sus costes y sus rendimientos. El ser humano vive adaptándose a las exigencias provocadas por las transiciones energéticas, los cambios en el medio ambiente, en la organización social, las exigencias normativas, en definitiva, las exigencias de vivir de forma civilizada.
La naturaleza viene dando señales inequívocas de agotar su capacidad para seguir reciclando nuestros residuos. Lo que preocupa ahora son los gases de efecto invernadero (GEI) liberados a la atmósfera sin ningún tratamiento ni control.
La revolución industrial provocó un aumento espectacular de la demanda de energía, que se abastecía principalmente de combustibles fósiles. Nuestro estilo de vida actual ha provocado grandes cambios en el entorno natural, con un calentamiento global constante. Las predicciones científicas apuntan a que, si seguimos a este ritmo, pronto ya no podremos plantar, cosechar ni habitar ciertas zonas de la Tierra. De forma progresiva.
Cada día seguimos las noticias de inundaciones, incendios, pérdidas de cosechas, disputas territoriales e inmigración forzosa, en una lista cada vez más macabra.
Y nos preguntamos: ¿fue el mal olor o la incomodidad lo que nos hizo abandonar los carros y optar por los coches? ¿Fue el humo o la tos lo que nos llevó a instalar catalizadores en los coches y chimeneas de las fábricas? ¿Fueron las enfermedades y la mortalidad infantil las que nos obligaron a invertir en saneamiento, vacunas y hospitales?
Cada uno de estos cambios exigió de las personas que los vivieron una nueva forma de vivir, de transportarse, de relacionarse con las ciudades, con otras personas y con el Estado. Exigieron mayores inversiones, costos y nuevas formas de organizar la producción y el consumo de energía.
La urgencia de la descarbonización
Hoy en día existe un enfrentamiento entre el grupo de los que defienden una reacción más rápida de los agentes y reguladores ante el cambio climático y la aplicación de soluciones, y los que abogan por una transición más lenta y menos radical.
Están los que abogan por una mayor rapidez y rigidez en la regulación, con incentivos y castigos relacionados con las emisiones de GEI y los que, invertidos en el negocio de la «vieja economía», esperan que aguantemos un poco más.
Y subgrupos cuyos intereses les llevan a presionar y patrocinar estudios a favor de tal o cual tecnología de descarbonización; o los que piensan que aún debemos seguir explorando y convirtiendo indefinidamente la energía fósil.
Como si esta alternativa estuviera disponible. Como si no supiéramos ya que nuestro tiempo es escaso y que cada década que perdamos, mayores serán los impactos para las generaciones futuras.
Veamos lo que ocurrió en los años 80, cuando tomamos conciencia de los problemas causados por el agujero en la capa de ozono, consecuencia de la liberación de ciertos gases a la atmósfera. Tras un gran esfuerzo internacional, casi 100 sustancias químicas nocivas para el medio ambiente vieron regulada o prohibida su producción y consumo mediante un acuerdo medioambiental multilateral. Toda la economía que giraba en torno a estos productos sufrió cambios.
Han pasado 30 años y recientemente la ONU ha publicado un informe en el que se informa de la inversión de los efectos sobre la capa de ozono. Esto demuestra que es posible cambiar, incluso con costos e inversiones adicionales. Solo hay que saber entender, explicar con claridad y convencer a la sociedad civil, a los reguladores y a los agentes económicos de las consecuencias de no aplicar a tiempo las acciones necesarias para descarbonizar la economía, por amargas y costosas que sean.
Es positivo que un número creciente de líderes internacionales -tanto del sector público como del privado, incluido Brasil- comprendan la urgencia de acciones que reorienten las políticas públicas y las inversiones hacia la descarbonización. Creando oportunidades para el desarrollo y la inversión, donde algunos solo ven mayores costos y dificultades.
El imperativo ya no es solo económico, pues la crisis climática alcanza niveles de no retorno. Los elevados costos de la transición no pueden ser el vector de las decisiones. Hay que invertir en ampliar las tecnologías prometedoras o asumir los costos de retrasar el proceso.
¿Qué pasa con los fabricantes de carros, palas y urinarios? Si fuera por ellos, seguiríamos pisando estiércol.
Carlos Peixotoes cofundador y consejero delegado de H2helium Low Carbon Energy Projects, miembro del comité de energía de Britcham, Cámara Británica de Industria y Comercio, y responsable de marketing de CCS Brasil, la Asociación Brasileña de Captura de Carbono